Héctor Melitón Martínez*
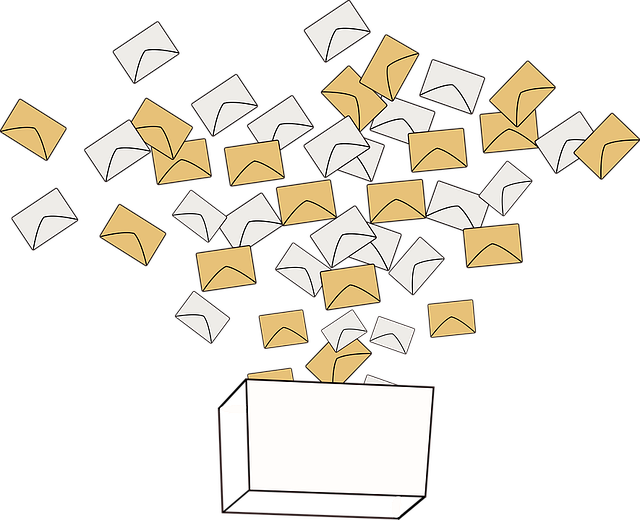
“Democracia” es un término polisémico que puede ser abordado desde diferentes ángulos. Sin embargo, su uso más frecuente es el que alude solamente a un régimen político, es decir, a la forma en que se cristaliza el poder del Estado. Podemos señalar, desde el análisis de lo que se ve en esta coyuntura que vivimos, que lo que se promociona y se internaliza en la ciudadanía, desde la política y desde los medios de comunicación, es un sistema político que lo podríamos encuadrar como una democracia incompleta, o de baja intensidad, sistema éste, que se inclina con mayor énfasis en lo formal, en lo instrumental, pero excluye valores con carga sustantiva, he de aquí que podemos separar, entre una democracia formal, que parece limitarse a la participación popular solo en el acto eleccionario y una democracia sustancial, la cual se apoya en valores , derechos y obligaciones.
La democracia desde su consolidación, especialmente a partir de la independencia de EEUU, se basó en dos principios que son: la libertad y la igualdad, dos cuestiones que permanentemente se mantuvieron en tensión, ya que la igualdad, siempre entendida como igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, etc., siempre debe estar acompañada por la libertad porque la igualdad sola, simplemente produce un despotismo, un paternalismo, más propios de las autocracias o demagogias. A partir de los años 90, aparece un concepto que acapara lo que entendemos como democracia sustancial, es el concepto de ciudadanía, marcando a partir de esto, una clara diferencia con la democracia formal o incompleta.
Este concepto abarcativo de la democracia sustancial, la ciudadanía, consiste en que se es ciudadano cuando puedo ejercer mis derechos y obligaciones, es decir mis derechos y obligaciones, políticos, civiles y sociales. Hablo de “mis” porque no son otorgados graciosamente por el gobierno, son míos propios por ser un ser humano, y el Estado solo debe limitarse a promocionarlos y mantenerlos, dentro de las posibilidades sustentables.
En resumen, en lo político, poder elegir y ser elegido, en lo que respecta a lo civil, poder ejercer libertades básicas como la de expresión, la de asociación o la ideológica y religiosa, la garantía de la protección de la propiedad privada y otros como el derecho de huelga o sindicalización, etc., todos ellos amparados en la Constitución Nacional y otras normativas que permiten hablar de un Estado de Derecho. Por último y a partir de los períodos de entreguerras en el siglo XX aparecen los derechos sociales como valores dignos de protección, siendo éstos una serie de aspiraciones al bienestar económico y cultural de las naciones. Son estos derechos los más difíciles de ejercer en nuestro continente y en especial en nuestro país a partir del comienzo del siglo XXI. Es por eso que la mayoría de los ciudadanos argentinos son titulares de derechos subjetivos, pero no todos tienen la posibilidad de ejercerlos, más cuando los índices de pobreza y desocupación alcanzan los guarismos que estamos viviendo en estas épocas.
De aquí viene mi anterior descripción de lo que entiendo por democracia formal y democracia sustantiva relacionada con la condición de ciudadano pleno.
Me he guiado para este análisis de un interesante trabajo realizado por el doctor. en Ciencia Política, Hugo Quiroga[1], en lo que dio a llamar “El difícil ejercicio de la ciudadanía plena” donde desarrolla la necesidad de postular un orden social más justo y equitativo, donde se pueda conectar poder y justicia social. En una realidad como la nuestra donde no todos los ciudadanos pueden ser “ciudadanos de hecho”. La mayoría de los argentinos son titulares de derechos subjetivos, pero no todos tienen la misma posibilidad de su ejercicio, en la situación social y cultural actual tan deficiente, limitan ese ejercicio pleno de ciudadanía.
Esto implica que si los gobiernos solo se ajustan a una democracia formal, entendiendo la democracia como un mero acto eleccionario que legitimen poderes que son casi permanentes para ciertas personas que constituyen élites dirigenciales, tanto políticas como económicas asociadas, los ciudadanos expresarán su rechazo en el acto eleccionario, para proveerse de funcionarios que aseguren un futuro promisorio que modifique la realidad de la decadencia en la cual estamos transitando. Esto sería lo lógico cuando existe educación, valores y cultura cívica.
La amenaza de una sociedad cada vez más inequitativa y desigual, llegando a los extremos que hoy estamos viviendo, no pueden ser contrarrestados desde la óptica de una democracia formal e incompleta como la que la clase política nos presenta, con solo legitimidad procedimental traducida únicamente en el acto eleccionario, mientras asistimos a una creciente falta de un orden justo y en un contexto caracterizado por políticas decadentes y alejadas de la realidad del siglo que vivimos. No es lo mismo respetar reglas procedimentales que gobernar democráticamente, desde un gobierno en el que cada uno de los funcionarios predique con el ejemplo y al que llegaron gracias a sus méritos y no meramente gracias a una relación de amistad o familiar. Por otro lado, la sociedad vería con agrado que en ese marco de igualdad se implementen premios y castigos en función del accionar individual de los ciudadanos.
Los derechos sociales fundamentales, como el trabajo, la educación y la salud vienen y parten indefectiblemente del empleo. Observando las altas tasas de desempleo podemos asegurar que es casi inexistente el disfrute de estos derechos en la gran mayoría de los compatriotas. El trabajo en blanco es la llave que permite disfrutar de la ciudadanía social.
El desempleo estructural existente, inducido por políticas de gobierno cortoplacistas y apuntadas solo a conservar el poder, afectan no solo la ciudadanía social, sino también el ejercicio de otros derechos ciudadanos, como por ejemplo los derechos políticos, logrados en nuestro país con la Ley Sáenz Peña, a principios del siglo XX y la universalización de los mismos lograda posteriormente.
Los excluidos sociales, actualmente, exceden a la figura del hombre sin trabajo y se refleja en una marginalidad profunda que los aleja social y culturalmente de la ciudadanía para ser solo votantes. Creen tener derechos políticos y civiles, pero por sus condiciones de vida quedan afuera de una trama de existencia colectiva.
La discordancia entre una supuesta igualdad política y una real desigualdad social son evidentes y hasta aprovechadas por la clase política, en este dañado sistema que soportamos, procedimental, incompleto, injusto y por sobretodo mezquino.
La autonomía y libre voluntad de los individuos se diluye, en muchos casos, en los excluidos sociales. Lo percibimos en la coyuntura que vivimos, no podemos negarlo; se presiona para obtener un voto, afectando la dignidad de aquellos que por malas políticas, falta de oportunidades o ignorancia (fomentada) los han llevado a una fatalidad inducida por el desempleo, la inflación, la presión impositiva, así como por la falta de educación y la falta de esperanza en un futuro con movilidad social ascendente, la cual supo conocer muy bien la sociedad argentina de otrora.
Todo esto es caldo de cultivo para fundamentar las miserables políticas clientelares tan bien instaladas en la política argentina, actualmente bien a la vista de cualquiera que quiera ver.
La pregunta es: ¿En la soledad del cuarto oscuro, donde se efectiviza el voto, se aprovecha para reflexionar y ser libre o solo dejamos de ser ciudadanos para ser meros votantes guionados y condicionados por promesas que además afectan nuestra dignidad como seres humanos? Este gran interrogante será dilucidado en el corto plazo, pero corremos el riesgo de continuar con esta falacia de esperar que el Estado sea el padre protector; por tanto dejemos de ser menores de edad y pasemos a ser adultos. No con esto pretendo que se desechen planes sociales que son verdaderas redes de contención ante eventualidades sino que no permanezcan eternamente siendo fuente de clientelismo y corrupción, atentando contra la dignidad quienes deben depender de ello, además de destruir la cultura del trabajo, en definitiva una falta de la ¡¡¡Libertad!!!
El gran determinante para que esto cambie, y que no tengamos que ser un país que de ser ejemplo y esperanza para el mundo a fines del siglo XIX y principios del XX, pasamos a estar dentro de los últimos puestos en los indicadores de desarrollo y confiabilidad en estas épocas, son la educación y el ejemplo de las clases dirigentes; son estos uno de los factores principales para este cambio. Se debe erradicar el uso de la política para beneficios individuales o corporativos —uso que ha puesto en práctica esta casta política que excluye a los más capaces— para implementar una política que tenga como finalidad el bien común y la felicidad de cada uno de los ciudadanos de la República.
* Profesor de Grado Universitario y Licenciado en Ciencia Política graduado en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Coronel (R) del Ejército Argentino.
Referencia
[1] QUIROGA, Hugo. “El ciudadano y la pregunta por el Estado democrático”, Punto 7, Revista Universitaria Semestral, Año 1998, p. 34 – 36.
©2021-saeeg®


