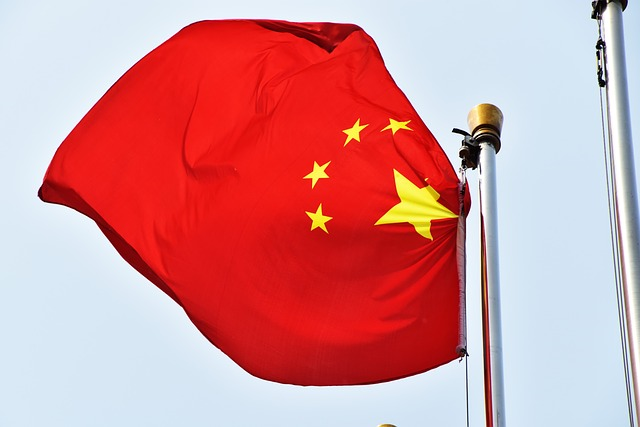F. Javier Blasco Robledo*

Tengo la sensación que nuestros presidentes, sobre todo los socialistas, piensan que las cosas complejas tienen fácil solución y que en “dos tardes y fuera de horas lectivas” se puede aprender cómo convertirse en expertos sobre tales temas y así poderlas manejar sin dificultad, incluso hasta contra el criterio de los verdaderos expertos en el tema incluidos en su propio gobierno. En estas lides y formas se doctoró hace unos años José Luis Rodríguez Zapatero de manos de Jordí Sevilla quien, como buen mozo de estoques, le animó y se empeñó en enseñarle los principios y las normas que rigen la economía. Y así nos fue; ya nadie duda que nos metió de hoz y coz en la mayor crisis económica hasta el momento conocida y nos costó más de seis años empezar a sacar la cabeza, tras muchos sacrificios, recortes por parte de otros gobiernos, que no habían tenido vela en dicho entierro y con muchos esfuerzos de todos, malgastados y dejados escapar como los detritus que desaparecen por las tuberías del retrete.
Su más insigne alumno y seguidor, el ínclito Pedro Sánchez, en su afán de superar al maestro y como él, ya creía y decía saber de economía, por lo que no precisó tales lecciones; aunque como sus estudios fueron mediocres y su tesis falsa y copiada, esta vez la crisis económica en la que nos ha metido, es muchas veces superior a la anteriormente referida y gracias a su gestión inicial tenemos el privilegio de estar económicamente el segundo en la cola de la lista mundial, tan solo superados negativamente por Argentina, un país ejemplo de continuos desastres en este campo, que hay que ver cómo le va.
Dicho señor; en su afán de jugar a brujo y a trilero al mismo tiempo, buscó otro cajón nada fácil donde jugar a ejercer y auto erigirse en el papel de líder, maestro y ejemplo del mundo entero en política internacional. Para ello, ni más ni menos se arropó con Borrell, también conocido como el falso látigo del separatismo catalán; un hombre de paja, que miente más que habla y que hasta fue expulsado del gobierno y de España por orden de los de su tierra y verbo, aunque eso sí, se le mandó a un sillón donde cobra mucho más, tiene mayor empaque oficial, que no real, y donde mangonear y dejar a Europa a la altura del betún; cosa que como con tanto ahínco está intentando desde que ocupó el cargo y creo que nunca va a cejar en su empeño por mucho que le llamen la atención los organismos y autoridades superiores europeas a las que se resiste a rendir cuentas de su extraño y estrepitoso amiguismo y de un partidismo estrafalario con aquellos países que a él y al gobierno de España les interesan; sobre todo, al otro lado del charco, a los que la UE quiso mantener a raya o quiere apartar de determinadas nocivas influencias sobre estas tierras.
Despojado de Borrell, Sánchez encontró para dicho puesto a una señora, Arancha González Laya; persona, que aunque sabe de algunas cosas, sobre todo de economía internacional y habla un excelente inglés, el traje que le entregaron, el de la Política en la Arena Internacional (con mayúsculas), le viene demasiado grande por mucho que las modistas y modistos de su ministerio en el palacio de Viana, se lo quieran e intenten achicar. No sabe por dónde le sopla el viento; llega tarde a casi todos los sitios o, al contrario, se anticipa sin necesidad (Gibraltar); promete cosas increíbles y alejadas de realidad (el regreso de los turistas al principio el verano); la pillan siempre desprevenida; miente más que habla; confunde las banderas de los países amigos o aliados (Italia y México); la ningunean por todos los costados y en dicho constante ninguneo, hasta es incapaz de olisquear mínimamente que los norteamericanos y Marruecos —el país vecino, que tradicionalmente es protagonista de muchos agravios y recientemente los ha aumentado, todos ellos consentidos o apoyados por EEUU— llevaban semanas tramando un intercambio de favores con Israel por en medio y de paso, darle a España una puñalada trapera o “la puntilla” en todo su prestigio, intereses y en el papel que en dicha arena y lugar, sobre la antigua colonia saharaui y según las propias Naciones UNidas, nuestro país puede y debería desarrollar.
Como consecuencia de aquello, le han aplazado sine die fijo para febrero una cumbre con Marruecos, que a pesar de tener fecha inmediata no tenía agenda ni futuro por tantas veces despreciarla por nuestra parte. Aunque, también aparecen otras razones para justificar dicho aplazamiento, que van desde aprovechar la coyuntura del peligro en el momento sanitario, el desmadre de un gobierno de procaces lenguaraces en el que cada uno dice lo que quiere, piensa o según le convenga o, incluso que el propio Rey de Marruecos no quiere ver ni en pintura al presidente Sánchez, como una forma o la respuesta para cobrarse los muchos desprecios hacia él o para dejarle en situación de inferioridad zonal. Ya sabemos cuál de ellas es la que ha elegido el falaz gobierno para justificar otro patinazo en sus relaciones exteriores que no levantan cabeza y van muy mal.
Las relaciones con EEUU no pueden ser peores desde el mismo momento de empezar ambos dirigentes a mangonear sus políticas respectivas. Como consecuencia de ciertas y relevantes chulerías y desplantes por nuestra parte, Trump levantó los aranceles a casi todos los países, menos a España lo que no es por pura casualidad; nos llamó la atención públicamente en las cumbres de la OTAN y puso grandes pegas a los desplazamientos y a la obtención del visado a los españoles para desplazarse o quedarse en EEUU para estudiar o trabajar. Haberse enfrentado en varias ocasiones David a Goliat, sin ni siquiera contar con la onda con la que tirarle una piedra y haber despreciado las tradicionales relaciones y los canales de amistad y cooperación fue un grave error entre dos insolentes; pero también, un acto muy arriesgado por nuestra parte y, en consecuencia, ahora parece llegado el momento de pagar la factura de tanto mal paso dado y falta de cuidado, incluso aunque el presidente norteamericano —quien se resiste como gato panza arriba— esté en sus últimos actos, recogiendo los bártulos y le quede pasar en la Casa Blanca solo esta Navidad.
En la gestión de la pandemia que asola al mundo de forma muy singular, las malas gestiones del gobierno y sus retrasos en la forma de actuar para atajar el mal, unidos a los graves desprecios y a las falsas comparativas con todos los demás, en boca del propio presidente, no le han ayudado a la ministra a lavar siquiera un poco, la imagen tan pobre que estamos dando entre nuestros aliados europeos e incluso, también a nivel mundial. Las gestiones en el exterior para la compra del urgente y muy necesario material, no han podido ser peores, inútiles, de las más costosas, y hasta muchas de ellas fuera de una total legalidad. Los propios chinos con su especial mercado y los “amiguetes españoles” que han actuado y se han lucrado con dinero público a modo de “intermediarios”, nos han engañado como a chinos, según se decía antaño, aunque creo que eso nunca fuera verdad.
Todavía colean cientos de millones en compras nada serias, algunas inexistentes, poco legales y hasta con tintes de malversación por aclarar. Mucho me extraña que en estas lides no se empleara, como sería natural, la red de Oficinas Económicas y Comerciales que España, como cualquier país avanzado, tiene encuadradas en las misiones Diplomáticas Permanentes; oficinas, consejerías o delegaciones de industria y comercio que sirven para facilitar y agilizar la venta y compra de productos propios o de aquellos que se precisan para nuestra economía o para paliar rápidamente una urgente necesidad nacional. Dichas oficinas están bajo el control de los Embajadores y dependen de ambos ministerios, el Ministerio de Exteriores y el de Industria, Comercio y Turismo. Desconozco si por entonces, los ministros Illa, Reyes Maroto y Laya sabían de su existencia y el buen funcionamiento general de las mismas; pero mucho me temo, que algo raro hay porque es vox populi que algunos de los contratos firmados fueron falsos, varios se hicieron a escondidas, muchos resultaron oscuros o con cierta nocturnidad y bastantes de ellos con amiguetes y empresarios realmente extraños y totalmente alejados del ramo o actividad. Situación que nos lleva a pensar muy mal y creo que, ahora que tan de moda están las profundas e intensas investigaciones por posibles comisiones en gestiones en el extranjero por parte del Rey Emérito, este tema también, por ser dinero oficial y por su monto total, con el mismo impulso y ahínco que vienen demostrando, se debería investigar por la Fiscalía General.
El papel y la imagen del desastre económico que atravesamos en España, con tendencia a empeorar mucho más, según los indicadores del ramo a nivel nacional e internacional, y sólo superado por Italia en la UE, es muy triste, propio en la mayor parte de su responsabilidad y muy oscuro para poderlo ocultar o fácilmente limpiar. Este gobierno y todos los responsables en el interior y el exterior, han permanecido silentes e impasibles ante la evolución de los hechos o acontecimientos y las repercusiones de las erróneas medidas adoptadas hasta el momento para paliar en algo sus efectos y sobre la barbaridad de las que, según parece y se anuncian, se van a adoptar con los nuevos presupuestos. Medidas, totalmente contrarias a las adoptadas por los países de nuestro entorno, poco o nada consensuadas y propias de la imaginación de un trilero, su acompañante muy cercano con coleta al viento y dos señoras totalmente equivocadas o, lo que es peor, anuladas en su ideario económico, que tratan de enseñar la misma bolita en los tres cubiletes a la vez, vendiendo humo con aquello de que aún no se tiene, que deberá llegar a plazos y sin urgencia, si es que se cumplen todas las expectativas puestas en ellas y siempre que no aparezca otro nuevo escollo que ponga todo este andamiaje en peligro. Nos hemos convertido en unos absolutos pringosos pedigüeños, vivimos con la mano extendida y suplicando las limosnas que nos puedan llegar; sin que nuestra palabra, peso específico o ideas para solventar el problema, poco o nada puedan valer ni mucho aportar; esta misma semana acabamos de comprobar que, tras días de mucha incertidumbre, nuestro futuro estaba pendiente de un hilo muy fino, vendidos y en manos de las negociaciones y esfuerzos de Francia y sobre todo, de Alemania para que sean ellos los que, finalmente, convenzan a los díscolos y nos puedan salvar.
Nuestra manía de ir por libre, de no ejercer el papel que realmente nos corresponde y que todo el mundo espera que juguemos en la UE y en especial en las relaciones de esta con Iberoamérica es patético y convierte a nuestra diplomacia en un verso suelto que además de no cumplir con lo esperado o requerido, muchas veces actúa en sentido contrario al que siguen o pregonan los demás. La imagen dada por un expresidente de gobierno de España, Zapatero, autoerigido contra todo el mundo, menos de una panda de mafiosos aprovechados, en una especie de “mediador internacional” sin mandato alguno de organismo internacional; repudiado por la mayoría de los venezolanos y acompañado por la peor ralea de aquellas tierras en los actos en apoyo a un tirano y dictador como Maduro, es triste, muy penosa y nos hace a todos mucho mal. Pero, conviene resaltar, que esta mancha no sólo es debida a que Zapatero ejerza dicho papel a nivel personal —con la casi certeza de espurios y ocultos intereses y agenda— sino porque recibe el bochornoso y silencioso apoyo implícito por parte del gobierno que, impasible en el ademán, sobre aquella zona arrastra y mantiene una política exterior muy errática, altamente incomprensible y ciertamente singular.
La ministra Laya no ha sabido aprovechar los privilegios e iniciativas europeas para España acordadas en las negociaciones del Brexit sobre el futuro de Gibraltar. Por iniciativa propia y sin que aparentemente nadie de la UE se lo pidiera, hace meses se lanzó a reunirse con el ministro Picardo de tú a tú en una reunión de carácter bilateral. De aquellos polvos, aunque fueron negados, vienen estos lodos y no tengo nada claro en que quedará el tema de la soberanía, el cruce de fronteras y los derechos de los españoles que trabajan en el Peñón; así como los tributos de los muchos y sucios negocios allí generados, a las puertas de España, sin repercusión alguna para nuestras arcas y otras muchas cosas más.
Nuestro papel, figura y prestigio en la OTAN, es meramente residual y no es menor gracias al buen esfuerzo e imagen de nuestros soldados —malamente pagados y lo que les rondará— que con un bastante obsoleto material, hacen con esmero y generosidad en sus reiteradas rotaciones yendo de aquí para allá sin apenas tiempo para en España descansar. Somos el país con cierta entidad económica y militar que menos gasta en defensa en toda la OTAN y no hay ningún signo de que esto ni pronto ni tarde, vaya a cambiar. Por razones meramente política, abandonamos a nuestros aliados nada más empieza el peligro, o cuando se intuye que este vendrá. No fomentamos la industria de armamento ni la naval, perdemos contratos en este sector por dejar tirados a los norteamericanos en misiones acordadas que pudieran servirnos de expositor o atalaya de nuestro material y no explotamos otro tipo de capacidades en instrucción y adiestramiento en los campos de maniobras que guardamos celosamente sin apenas usar internacionalmente y cuyo número se reducen día a día porque el señor Sánchez los necesita para negociar oscuros y espurios apoyos a sus presupuestos, esos que tanto daño a España harán.
No nos llaman para nada importante fuera de casa; en política exterior somos como un bicho raro que casi todo el mundo desprecia o se aleja por si acaso; alguien que constantemente tiene en la cabeza la tremenda obsesión de pretender aparentar, busca codearse con los más importantes aunque solo sea para una foto fugaz y que le encanta figurar y presumir de su presencia física en diversos foros, aunque solo sea cómo fachada, a un elevado precio real o como resultado de una invitación particular de dudoso coste y valor, sin que se nos conceda el uso de la palabra, voz ni voto en los debates o conclusiones de dicho foro o entidad.
A lo largo de mi vida profesional he tenido la suerte de pasar por destinos o misiones y realizar cursos internacionales; situaciones, que me han enseñado cómo las relaciones internacionales se organizan en el extranjero. Me ha quedado bien claro que lo hacen de manera muy diferente a como lo hacemos aquí; los objetivos se marcan, pulen y definen claramente; se buscan y mantienen las iniciativas de cooperación que interesan de verdad y no solo por aparentar; se forjan y eligen lianzas duraderas o realmente comprometidas y se trata de resistir en ellas a toda costa, practicando el buen ejemplo y con mucha dignidad; son conscientes de que dichas relaciones se desarrollan en un mundo de lobos y alimañas donde pronto se identifica al débil como la víctima más propiciatoria y en el que buscan sobresalir sobre las aspiraciones de los compañeros de bando y mesa porque saben que aquellos que marchan mucho más lentos o atrás, aún les queda mucho aprendizaje, experiencias y prácticas por desarrollar.
En la arena internacional, solo sobreviven los que pueden presumir de verdad por causas o éxitos propios y porque sus méritos son grandes, verdaderos, tangibles o bien palpables y no solo una forma de aspirar o desear alcanzarlo todo, pero tan solo de forma, manera y modo condicional. Es precisamente en este aspecto, donde alcanza todo su vigor y fuerza la famosa frase atribuida a Abraham Lincoln —aunque el verdadero autor parece ser Jacques Abbadie, un protestante que la pronunció en el año 1684— que textualmente dice: “Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo”. Frase, que con ligeras modificaciones, sirvió de lema y guía a J. F. Kennedy, un gran admirador de su antecesor y que parece que no le afecta en absoluto a nuestro actual presidente porque lleva años haciéndolo sin que nadie le diga nada, sin perder apoyos y sin apenas pestañear.
* Coronel de Ejército de Tierra (Retirado) de España. Diplomado de Estado Mayor, con experiencia de más de 40 años en las FAS. Ha participado en Operaciones de Paz en Bosnia Herzegovina y Kosovo y en Estados Mayores de la OTAN (AFSOUTH-J9). Agregado de Defensa en la República Checa y en Eslovaquia. Piloto de helicópteros, Vuelo Instrumental y piloto de pruebas. Miembro de la SAEEG.
©2020-saeeg®