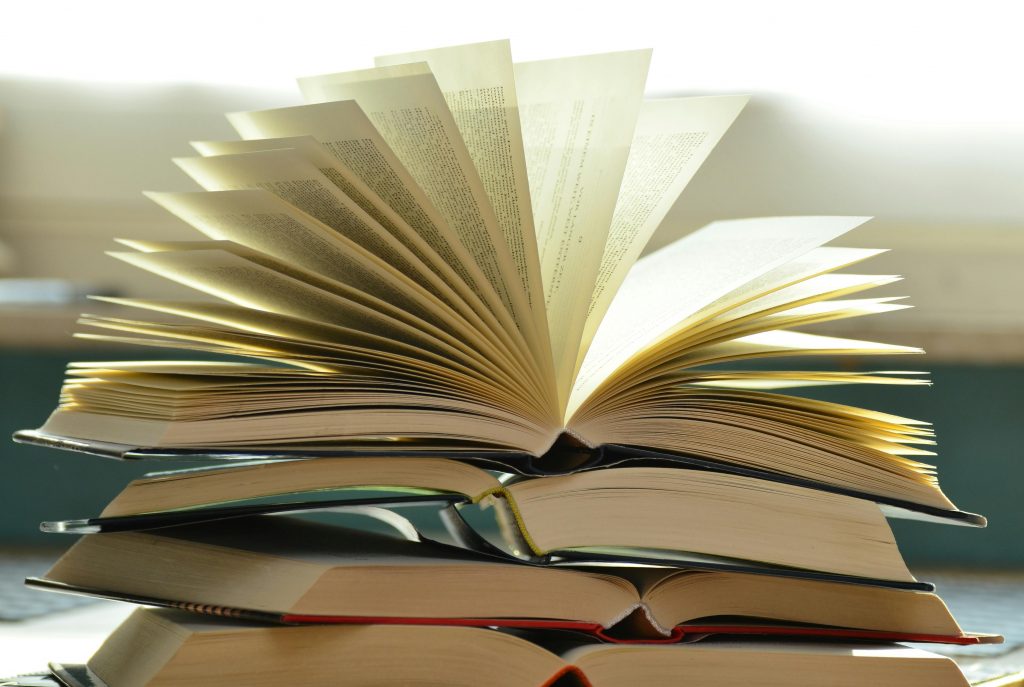Marcelo Javier de los Reyes*

Introducción
En septiembre de 2020 publiqué el artículo titulado «Recordemos al general Guglialmelli en medio de la ceguera geopolítica y estratégica» en el que hice una breve mención biográfica, destaqué su conocimiento profundo de la Patagonia, región en la que estuvo destinado durante su carrera militar y que consideró que era imprescindible desarrollarla, para lo cual hizo propuestas, particularmente respecto de la provincia de Santa Cruz, así como su visión geográfica de la Argentina a la que le atribuyó un carácter «peninsular».
Tenía clara conciencia de cómo las grandes potencias y las corporaciones internacionales, o ambas en forma conjunta, procuran mantener la dependencia del mundo periférico, fomentando integraciones regionales en desmedro de la Soberanía Nacional. En ese texto cité, como ejemplo de esas integraciones regionales, la referencia a la Cuenca del Plata como una prioridad que puede relegar al resto del país. Del mismo modo, Guglialmelli destacó la intención de actores externos por mantener a la Argentina bajo la condición de «granja», es decir, cómo esos intereses operaban para impedir la industrialización del país. De tal manera que en esa división internacional del trabajo que se impuso, la Argentina quedaría reducida a proveedora de alimentos, de materias primas y de productos agroindustriales, manteniéndola como un país periférico, dependiente.
Nación y Soberanía
Quince años después de la alocución titulada «Nación y Soberanía» que el General Juan Enrique Guglialmelli pronunciara en la Escuela Superior de Guerra el 15 de diciembre de 1965, la revista Estrategia, fundada por él, la reeditó por considerar que aún tenía vigencia[1].
Sesenta años después de la disertación en esa alta casa de estudios considero que sigue vigente, al igual que todas sus propuestas. En aquella oportunidad se consideraron valiosas porque fueron «prevenciones» ante las políticas llevadas a cabo por los equipos de Adalbert Krieger Vasena (1920 – 2000) y de José Alfreo Martínez de Hoz (1925 – 2013). El plan económico de Krieger Vasena ―ministro de Economía y Trabajo entre 1967 y 1969, durante el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía―, procuró estabilizar la economía mediante una fuerte devaluación del 40%, la reducción del déficit fiscal a través de retenciones agropecuarias y un control estricto de los ingresos salariales y precios. Este plan liberal combinó la devaluación con medidas para estimular la eficiencia económica a través de la reducción de aranceles y de la desregulación financiera, pero provocó descontento en sectores como el agro y las pequeñas industrias.
La política económica de Martínez de Hoz, siendo ministro de Economía (1976 – 1981) del último gobierno cívico militar, tuvo como propósito transformar el modelo económico argentino a partir de la desregulación, la apertura al mercado internacional, la reducción del tamaño del Estado y la promoción de la especulación financiera sobre la producción. Entre sus medidas pueden mencionarse la liberación de los precios, el congelamiento de los salarios, los acuerdos con el FMI y con el Banco Mundial y la suspensión de las paritarias. Para llevar a cabo su plan apeló a la reforma del Estado, la liberalización de la economía y la aplicación de la denominada «la tablita», la cual consistía en un sistema de devaluación prevista del peso. El objetivo principal de estas medidas apuntaba a desmantelar el modelo de sustitución de importaciones, lo que derivó en el inicio de un siniestro proceso de desindustrialización nacional. En resumen, su política económica provocó la bancarrota de la economía argentina.
Las «prevenciones» y las propuestas del general Guglialmelli hoy siguen vigentes, pero también es cierto que fueron y siguen siendo omitidas por los equipos políticos y económicos de los gobiernos de esta partidocracia, principalmente por los de Menem, De la Rúa, Macri y actualmente por el de Milei. No obstante, no están exentos los gobiernos de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández, los que desaprovecharon las oportunidades que tuvieron para una verdadera recuperación de las capacidades de nuestra Argentina.
Al pensar la Nación debemos hacerlo de forma integral, tal como lo pensaba en su momento el general Guglialmelli, en su aspecto espiritual, económico, político, cultural y en materia de defensa. Expresaba entonces que la «soberanía es la condición misma de la Nación, su tesitura espiritual y moral, su lado material»[2]. Agregaba que «la nación pasó entonces a ser el único espacio en el cual era posible el pleno desarrollo de un pueblo»[3], mientras que la soberanía «se constituyó en el instrumento de lucha de los propulsores de la nacionalidad»[4].
Guglialmelli en sus escritos hacía hincapié en el aspecto espiritual. Es que cuando se corroe la espiritualidad de un pueblo, su andamiaje se derrumba. Vale aquí recordar la célebre frase de Sun Tzu o Sun Wu o Sun Zi[5]: «Será el mejor de los mejores el capaz de rendir al enemigo sin combate»[6], frase que suele citarse como «El arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar». Desde temprano, ese espíritu de la Argentina comenzó a ser atacado por las ambiciones británicas sobre nuestro territorio.
Si se tiene en cuenta que la nación está conformada por un pueblo que está unido por vínculos culturales, un idioma, costumbres, tradiciones y una religión mayoritaria, esos rasgos se extienden a una amplia región de nuestra América y es la herencia que recibimos de España.
A las bases culturales debe agregarse la base material, las fuerzas productivas. El general Guglialmelli nos hablaba entonces también de «lealtad», sobre la cual «se funda el elemento espiritual que toda nación alienta y que no es otra que la voluntad misma de mantener sus propias peculiaridades, su propio estilo de vida. En síntesis, de autodeterminarse»[7]. Resalto este término: autodeterminarse, es decir, lo que nos distingue, lo que nos diferencia de otros.
Hablaba entonces del «ser nacional». De tal manera que las bases culturales, la base material y la lealtad hacen al «todo» que nos permite autodeterminarnos como nación. Sin embargo, la autodeterminación requiere de un desarrollo económico, del sentimiento de comunidad por parte de los miembros que comparten el territorio y de una articulación ―en términos de comunicación― de ese territorio.
En esa alocución se refería a un proceso de «vertebración» comunitaria que es fundante de todo proceso de formación nacional. Esto requiere, en términos sociales, excluir las diferencias entre los individuos y lograr la armonía entre los sectores productivos, el agropecuario, el industrial y el de servicios. Por supuesto, en este escenario integral cobran un rol fundamental las Fuerzas Armadas, las que participan de todas las actividades de la comunidad pero que, fundamentalmente, se vinculan a la soberanía y a la lealtad a la Patria. En este punto, el general Juan Enrique Guglialmelli destaca la relevancia que el factor militar tuvo en la unidad nacional.
Tras mencionar algunos hitos de nuestra historia, pone el acento en el campo de la economía como el baluarte primordial para la defensa de nuestra soberanía nacional y destaca el vínculo íntimo que existe entre la estructura económica con el poder militar.
En lo que se refiere a los sectores productivos cabe mencionar textualmente un párrafo de esa alocución:
La Argentina, en función de una perspectiva unilateral basada en ciertos factores de economicidad, podría postergar definitivamente ciertos rubros básicos, como el hierro y el acero, y quedar relegada fundamentalmente a producir alimentos y ciertas industrias livianas. Por este camino, y así lo enseña la experiencia histórica de otros pueblos, renunciaríamos de hecho a un destino cierto de gran potencia.[8]
Aquí debo señalar que el propio autor utiliza la letra cursiva para destacar ese párrafo.
La realidad es que la Argentina renunció a su destino de «gran potencia» gracias a su dirigencia política, empresaria, sindical y al poder judicial, cuyos miembros en general son cómplices de los gobiernos de turno. Al que le moleste la «generalización» deberá comprender que si no hubiera habido mayoría en esos sectores de la sociedad, tal frustración no hubiera ocurrido. Si cuestiona el término «mayoría», puede reemplazarlo por los que estaban en los lugares de toma de decisión.
Nuestra Argentina está, de alguna manera, como la Unión Soviética en 1991 y sin una dirigencia destinada a salvar la Argentina. Muy por el contrario, toda la dirigencia demuestra una clara falta de lealtad, contribuyendo a la disolución de la comunidad nacional y a la desarticulación territorial.
Guglialmelli previó en aquellos años el riesgo de las integraciones supranacionales, más precisamente, las que consideró como una «fatalidad histórica». A modo de ejemplo citó el proceso de la comunidad europea, cuyos resultados negativos hoy se observan claramente a partir de que el bloque y buena parte de sus países están liderados por gobernantes que siguen a pie juntillas lo que la angloesfera le dicta: los europeos se involucraron y se involucran en conflictos ajenos y crearon los propios en la ex Yugoslavia y en Ucrania. Los resultados están a la vista. Su advertencia respecto a un país que se incorpora a un bloque sin haber madurado su desarrollo económico fue clara:
El problema es distinto cuando a la nación le falta «vertebrarse», cuando el desarrollo es todavía un programa a realizar, un objetivo en perspectiva. En estos casos la acción prematura, cualesquiera sean sus mejores intenciones, mutilará a la nación y, a corto o largo plazo, impedirá obtener los máximos beneficios de un mercado que supere las fronteras nacionales.[9]
¿Podríamos afirmar que este fue el caso de la Argentina? Agrega el general Guglialmelli:
Para un pueblo como el nuestro, en la etapa actual de su proceso histórico, en que lucha todavía por su desenvolvimiento espiritual y material, la soberanía sigue siendo la misma idea polémica de los tiempos en los que los reyes luchaban contra el feudalismo interno, y contra los poderes supranacionales de la Europa medieval.
Esta idea de la soberanía, que se proyecta con contenido tan concreto en el campo económico, opera en un ámbito internacional de signo especial.[10]
Cabe recordar que esto fue pronunciado en 1965, en el contexto de la Guerra Fría. Hoy el contexto internacional tiende a la multipolaridad pero, sin embargo, nuestra América está siendo forzada a circunscribirse a un esquema bipolar en el que los Estados Unidos están procurando cerrar el continente ante la expansión económica de China. La potencia occidental se encuentra en un irreversible proceso de decadencia y realizando esfuerzos por jugar a una bipolaridad que se diluye ―Estados Unidos frente a Rusia y China― como se le diluyó la unipolaridad, un breve tiempo que comenzó tras la implosión de la Unión Soviética en 1990/1991 y que fue revertido a partir de la llegada al poder de Vladimir Putin en el Kremlin.
Como ya fue mencionado, el general Guglialmelli ha hecho hincapié en varios de sus escritos acerca de la importancia de la espiritualidad y de la cultura:
Cuando una nación no ha logrado vertebrarse, realizarse, consolidar su desarrollo desde el punto de vista espiritual, cultural y material, es objetivamente dependiente. Y su lucha consiste, desde el punto de vista nacional, en afirmar esa independencia por todas las vías, lícitas, que le permitan obtener su logro.[11]
Nuevamente recurrió a la letra cursiva para destacar la importancia de lograr ese desarrollo.
Oportunidades perdidas
Tras la debacle política y económica de 2001/2002, Argentina dio muestras claras de una recuperación pero las cuestiones ideológicas, en algunos casos, y los intereses propios de los actores políticos en otros, operaron en contra de los Intereses Nacionales.
El gobierno de Néstor Kirchner tuvo ciertos logros económicos y desendeudó al país con respecto al FMI. Sin embargo, el componente ideológico retrotrajo la Argentina a la década de los setenta del siglo XX. La mirada al pasado en lugar de poner la vista hacia el futuro estableció nuevas grietas en la sociedad. Las Fuerzas Armadas fueron estigmatizadas y continuaron desfinanciadas y, en consonancia con ello, la industria de la defensa no fue recuperada. En ese sentido continuó la política del gobierno de Menem.
El viento de cola que proporcionó la economía global no fue aprovechado ni por su gobierno ni por el de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner. Todo quedó a medio camino, la industria no fue plenamente recuperada, los astilleros continuaron su proceso de oxidación y la recuperación de algunos tramos ferroviarios se produjo tras algunos graves accidentes en el sistema. Vale aquí aclarar que hoy sabemos que alguno ha sido intencional. No obstante, no se recurrió a recuperar la industria ferroviaria que la Argentina supo tener y cuyo material también exportó, sino que importó unidades de China.
Con respecto a la industria de la defensa, continuó su proceso de extinción y tampoco se dotó a la Fuerzas Armadas de materiales para la defensa de la soberanía.
Más allá de lo cuestionable de sus respectivos procesos, la reestatización de YPF y de Aerolíneas Argentinas deben ser considerados como puntos positivos.
El gobierno de Cambiemos, a cargo de Mauricio Macri, siguió esmerilando las cuestiones inherentes a la soberanía nacional; la política en materia de defensa fue absolutamente desafortunada, desmantelando proyectos de desarrollo en el ámbito militar, no introdujo mejoras salariales al personal de las fuerzas y adquirió material inadecuado (los patrulleros oceánicos para la Armada) e inútil (los Super Etendard Modernisé que no vuelan). A ello debe sumarse el «interés inmobiliario» que despertó la venta de propiedades del Ejército. Procedió a desarticular la Policía Federal Argentina con la creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, política que fue retomada por el actual gobierno de Javier Milei, quien pretende hacer de la misma un «FBI argentino». En materia económica, su gestión fue desastrosa al punto de endeudar de manera deliberada la Argentina con el mayor crédito que el FMI le otorgó a un país. Al igual que con el actual gobierno y con los mismos actores en el gabinete ministerial y en el Banco Central, el dinero de los empréstitos fue destinado a la «timba financiera» en lugar de utilizarlos en procesos productivos.
En materia de comunicaciones, el sistema ferroviario fue nuevamente omitido y en lugar de ello se consideró que el país podía ser conectado a través de las líneas aéreas. Al igual que sus predecesores, la corrupción en la obra pública fue un elemento que llevó al desmantelamiento de Vialidad Nacional, proceso que es continuado por el gobierno de Milei, quien también avanza en el desmantelamiento de lo que queda en pie del sistema ferroviario.
Algunas reflexiones finales
Nuestra Argentina ha venido siendo desarticulada desde hace prácticamente setenta años, prácticamente la misma cantidad de años que algunos dirigentes políticos citan con una maliciosa intencionalidad pero, peor aún, con gran desconocimiento de nuestra historia. El actual presidente, Milei, con una ignorancia supina de la historia nacional, extiende ese período a los cien años y pese a ser «un especialista en crecimiento con y sin dinero» y tras despreciar en campaña a quienes habían recurrido al FMI para «oxigenar» la economía nacional, ha demostrado la falacia de su especialización y ha caído en lo mismo que criticó, pues no sólo le pidió dinero al FMI sino también al Tesoro de los Estados Unidos, organismos que lejos están de ser instituciones de caridad. En paralelo, sigue destruyendo el empleo y los sectores productivos de la Argentina.
Las «prevenciones» del general Guglialemelli respecto de las políticas llevadas a cabo por los equipos de Adalbert Krieger Vasena (1920 – 2000) y de José Alfredo Martínez de Hoz cobran actualidad durante el gobierno de Milei: nuevamente, achicamiento del Estado (por supuesto que siempre adecuado a los intereses de la dirigencia de turno), desregulación, reducción de la inflación, una devaluación extrema del peso del 118% cuando asumió, liberación de las cuotas de los sistemas de medicina prepaga, aumento considerable y constante de los combustibles y del transporte público, desindustrialización, etc.; en fin, lo que ya muchos argentinos hemos vivido en las oportunidades ya citadas.
Pero volvamos a esos setenta años que en realidad procuran apuntar al peronismo como el causante de todos los males. Quizás de nada sirva que advierta que no soy peronista pero ya he aclarado en otro artículo titulado «Perón, peronismo, política y Estado. A 50 años del fallecimiento del general Perón» que para mí el peronismo murió con Perón en 1974 y que ni el menemismo ni el kirchnerismo pueden ser considerados como parte del peronismo. Cuando se habla de esos setenta años debe considerarse que, precisamente, hace setenta años que el gobierno del general Perón fue derrocado por la Revolución Libertadora en 1955. Ese fue un hito importante pues el gobierno militar aprobó un decreto ley por el cual la Argentina ingresó formalmente al Fondo Monetario Internacional (FMI), en septiembre de 1956, y también al Banco Mundial. Los militares liberales desplazaron a los militares nacionalistas, una puja histórica dentro de las Fuerzas Armadas.
Durante esos setenta años, de los que políticos oportunistas responsabilizan al peronismo, hubo gobiernos militares, radicales, «pseudoperonistas» («menemismo» y «kirchnerismo») y «pseudoliberales» (gobiernos militares con equipos económicos «liberales», «menemismo», el gobierno de la Alianza, Cambiemos y el actual gobierno de La Libertad Avanza de Milei). Ya aclaré por qué hablo de «pseudoperonistas» con la referencia a mi otro artículo pero con respecto a los «pseudoliberales» es porque el liberalismo es una teoría económica tan irrealizable como los postulados del comunismo. Es muy ingenuo creer que los británicos o los estadounidenses implementan el liberalismo cuando se trata de economías proteccionistas, como las que emplea la propia Unión Europea. Esos gobiernos protegen a sus productores, a sus industrias, lo que los gobiernos argentino no hacen en la Argentina. En esos setenta años se comenzó a desarticular gradualmente nuestro país, a partir de la incorporación a los organismos financieros internacionales, FMI y BM, en 1956.
Ya durante el gobierno de Arturo Frondizi (1958 – 1962) fue presentado el denominado «Plan Larkin» ―llamado así porque fue elaborado por el general e ingeniero estadounidense Thomas B. Larkin con el respaldo del Banco Mundial― con la intención, supuestamente, de reducir el déficit del Estado. El informe consistía en un estudio sobre los medios de transporte terrestre y fluvial de Argentina y apuntaba a una fuerte reducción del sistema ferroviario argentino por lo que en 1958 comenzó el proceso de regresión del ferrocarril. Frondizi no se encontraba en situación de llevar adelante la reducción propuesta por el plan (unos 15.000 kilómetros) debido a que los gremios se resistieron fuertemente a ese proyecto pero sí le dio inicio y luego el gobierno cívico militar que asumió en 1976 continuó con el cierre de ramales de la mano de Martínez de Hoz. El mayor desmantelamiento ferroviario fue llevado a cabo por el ministro Cavallo durante la presidencia de Menem en marzo de 1993 y, de la noche a la mañana, trece provincias se quedaron sin trenes.
Cada gobierno hizo su aporte y actualmente Milei está terminando de desarmar el sistema ferroviario y como ejemplo se puede mencionar el cierre definitivo del histórico ramal que une la ciudad de Buenos Aires con Bahía Blanca.
El proceso de desindustrialización comenzó en 1976 durante el gobierno cívico militar, con la apertura de las importaciones, incluso de bienes innecesarios que afectaron fuertemente la producción nacional, que quizás hasta eran de mayor calidad que muchos de los productos importados. Una vez más, el gran paso lo dio el gobierno de Menem con el ahora reaparecido Domingo F. Cavallo, gran responsable de la debacle de 2001. En la misma línea siguieron los gobiernos «pseudoliberales» y Milei ha llegado para cerrar el proceso.
Nuevamente escuchamos las monsergas referidas a la reducción del Estado, a la reducción del déficit, al equilibrio fiscal, a la desregulación y a todas esas medidas que han llevado al cierre de industrias nacionales, a la entrega y a la disolución de empresas estratégicas del Estado, al incremento del desempleo y del trabajo informal y al deterioro de la calidad de vida de los argentinos.
Todas estas medidas en contra de los Intereses Nacionales fueron realizadas esmerilando precisamente los conceptos de «Soberanía̶» y «Nación». Si la Nación es una «comunidad unida», en estos setenta años y principalmente en estos más de cuarenta años de una partidocracia corrupta o cleptocracia ―que ha reunido inescrupulosamente a una dirigencia política con empresarios prebendarios, algunos de los cuales ya habían sido beneficiarios de lo que se denominó la «patria contratista»― se han agudizado las diferencias, se han creado «grietas» de toda índole y se ha operado para destruir la espiritualidad de los argentinos.
Así como el general Guglialmelli ponía el acento en la espiritualidad y la cultura, además de lo material, vale aquí recordar una frase del coronel Mohamed Alí Seineldín que está en sintonía con lo que sustenta el ser nacional:
El país tiene dos instituciones básicas: la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Hoy las dos son atacadas, el enemigo es coherente en esto, el día en que ambas estén debilitadas, prácticamente nuestra Patria no existirá más.
La guerra cognitiva le ha sido muy favorable a los enemigos de la Patria con la colaboración de la «quinta columna» que siempre está dispuesta a traicionar los Intereses Nacionales. Cada presidente y cada gabinete de esta partidocracia ha llegado al gobierno para hacerse cargo de una parte del desmantelamiento de nuestra Argentina. Nada ha quedado fuera del plan.
La destrucción de los sectores productivos, de las Fuerzas Armadas, de la Inteligencia Nacional, los ataques a la fe de la mayoría de los argentinos ―agudizada durante el gobierno de Milei― han sido vitales para borrar la Soberanía Nacional, la cual precisa de Fuerzas Armadas con poder de disuasión, una economía sana y una política exterior independiente. Nuestra Argentina actual no cuenta con ninguno de estos requisitos.
En esta fecha tan especial del 20 de noviembre que recuerda la inmensa gesta de la Vuelta de Obligado de 1845, que tuvo lugar sobre el río Paraná, ciento ochenta años después encuentra a este mismo río entregado por el gobierno de Milei al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para que «colabore» en tareas de infraestructura y gestión de la «hidrovía», una gravísima afrenta a la memoria del general Lucio N. Mansilla, de Juan Manuel de Rosas y de la de todos los héroes que ofrendaron su vida por la Patria.
Cierro este artículo con otra cita del general Guglialmelli, también tomada de su alocución «Nación y Soberanía»:
Las antinomias engendradas en la ideología existen y operan en el mundo de la realidad. De lo que se trata es de determinar si esas antinomias son propias de la comunidad o si, en el juego de las mismas, tal comunidad es tan sólo un instrumento o el escenario de, o dónde, otras fuerzas persiguen, naturalmente, intereses que les son propios o exclusivos.
* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.
Autor del libro «Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones», Buenos Aires: Editorial Almaluz, 1ª edición 2019, 2da edición 2024.
Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.
Referencias
[1] Juan E. Guglialmelli. «Nación y Soberanía (Reflexiones para ingenuos y desprevenidos)». Estrategia, 64/65, mayo-junio-julio-agosto 1980, p. 5-13. Existe la versión digitalizada: file:///C:/Users/mjrey/Downloads/estrategia-64-65—mayo-junio-julio-agosto-1980—repositorio-guglialmelli-mjEGQynD0aUvZGW5%20(1).pdf.
[2] Ibid., p. 6.
[3] Ídem.
[4] Ídem.
[5] Zi es una fórmula de respeto y no un nombre propio.
[6] Sun Zi. Arte de la guerra. (Cap. III, Plan de Ataque). Beijing: Ediciones en lenguas extranjeras, 1996, p. 24.
[7] Juan E. Guglialmelli. Op. cit., p. 7.
[8] Ibid., p. 10.
[9] Ibid., p. 11.
[10] Ídem.
[11] Ibid., p. 12-13.
©2025-saeeg®