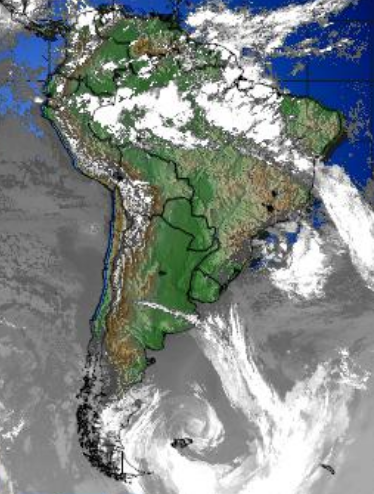Marcelo Javier de los Reyes*

El artículo de la profesora de la Universidad Complutense de Madrid Gisela Brito, acerca de las relaciones de la República Popular China con los países de América Latina y del Caribe[1], recurre a un extenso e interesante abordaje teórico de la geopolítica basándose en otros autores, aportando tres ámbitos de la disciplina que podrían sintetizarse en geopolítica formal, geopolítica práctica y geopolítica popular. Inmediatamente agrega que el ámbito de su trabajo es el de la geopolítica práctica para luego recurrir a varios documentos oficiales con el propósito de realizar “una revisión de los principales ejes que configuran la política exterior China en las últimas décadas, sobre todo en el período abierto a partir de la finalización de la Guerra Fría”. También apela sintéticamente a la historia de China para llegar al período de su interés que se centra en la post Guerra Fría.
El triunfo de las fuerzas de Mao Zedong permitió la proclamación de la República Popular el 1º de octubre de 1949, en la Puerta de Tiananmén. Con ese acto se puso fin a dos décadas de lucha entre los comunistas y los nacionalistas chinos, quienes una vez derrotados huyeron a la isla de Taiwán donde crearon la República de China, que fue la que tuvo su asiento como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Por su parte, Mao consolidó su visión particular del comunismo que pasó a denominarse “maoísmo”, el cual logró una fuerte acogida en otros líderes políticos de Asia, África y América Latina, habida cuenta que China era percibida como un país del Tercer Mundo. Su base proletaria residía en el campesinado, mientras que en la Unión Soviética la clase obrera industrial sería el engranaje que movería la revolución. En teoría debía ser así, pero el motor siempre está en la intelectualidad más que en el proletariado.
Para evitar la restauración del capitalismo, Mao Zedong implementó la “Revolución Cultural” que, en verdad, sirvió para neutralizar a los originales comunistas que cuestionaban su visión. En este sentido, en 1956 puso en marcha la “Campaña de las cien Flores”, con la intención de fomentar el debate público pero que luego sirvió para atacar a los intelectuales que lo ponían en práctica[2].
Dos años más tarde, en 1958, mediante el “Gran Salto Adelante” tomó distancia del comunismo de la Unión Soviética. Se trató de un plan de desarrollo que fracasó y produjo una gran hambruna que causó la muerte de entre 20 y 45 millones de chinos, una cifra que nunca pudo ser precisada. Otro fracaso de la gestión de Mao fue “la guerra contra los gorriones”, a los que acusaba de diezmar las cosechas. Ciudadanos de los pueblos salieron a hacer ruido para mantener asustados y en vuelo a las aves, las que caían al suelo exhaustas. En los casos en que fuera necesario también las mataban en vuelo. Lo que no tuvieron en cuenta es que los gorriones se comían a los insectos, por lo que la matanza de estas aves dio origen a la aparición de plagas de langostas que no encontraron un equilibrio natural. Para subsanar este error, el régimen chino debió importar en forma secreta gorriones desde la Unión Soviética.
Una segunda revolución cultural tuvo lugar entre 1966 y 1969, con el objetivo de profundizar el socialismo, pero en verdad fue para bloquear la acción de los dirigentes de su partido que criticaban la hambruna, como Lui Shaoqi y Deng Xiaoping, quien lo reemplazaría luego de su muerte en 1976.
Fue así como el sistema económico centralizado en el Estado fracasó y recién con Deng Xiaoping —quien impulsó la apertura al exterior a través de la instalación de Zonas Económicas Especiales— fue que China comenzó a transitar el camino que la convirtió en una de las principales economías del mundo emergente. En su libro dedicado a China, Henry Kissinger expresa:
Únicamente quienes vivieron en la China de Mao Zedong pueden valorar en toda su extensión las transformaciones llevadas a cabo por Deng Xiaoping. […] Mao destruyó la China tradicional y utilizó los escombros como elemento básico para la modernización definitiva. Deng tuvo el valor de basar la modernización en la iniciativa y la resistencia de los chinos. Abolió las comunas y fomentó la autonomía provincial para iniciar lo que él denominó ‘el socialismo con características chinas’. La China de hoy en día —la segunda economía del mundo en cuanto a volumen, la que posee mayores reservas de divisas, con numerosas ciudades que presumen de rascacielos más altos que el Empire State— constituye un tributo a la visión, la tenacidad y el sentido común de Deng.[3]
Es justamente a Henry Kissinger a quien debe reconocérsele la transformación que habría de llevar a China a su posición actual y esto se debió a la necesidad de aprovechar el quiebre ideológico existente entre Beijing y Moscú. Kissinger visitó China como secretario de Estado en 1971. Ese fue el punto de partida del viraje de la política exterior estadounidense, sacrificando a su tradicional aliado, Taiwán, en favor de la República Popular China. El viaje de Kissinger fue preparatorio de la visita del presidente Richard Nixon en 1972, con la cual se puso la piedra fundamental de una nueva relación entre China y Occidente. Pero esta estrategia no sólo se debió al cisma ideológico que los chinos presentaron ante los soviéticos sino que también se derivó de un momento de debilidad para ambos actores: China estaba estancada con su Revolución Cultural o con su propia “revolución comunista” mientras que Estados Unidos estaba fracasando en su guerra de Vietnam, la que también perdía en su frente interno con las manifestaciones que se llevaban a cabo en contra de la guerra. De tal manera que ese viraje fue una estrategia de gran importancia para ambos países y el punto de partida que le permitió a Deng Xiaoping llevar adelante la modernización de China.
Es bastante probable que sin este viraje en la política exterior estadounidense, China no se hubiera encontrado en una ventajosa situación durante la post Guerra Fría. Cierto es, como dice la profesora Brito, que la gran apertura de estos últimos años es obra de Xi Xinping, quien la implementó desde el inicio de su presidencia en 2013.
En marzo de 2013 el Parlamento de China nombró como nuevo presidente a Xi Jinping, quien había asumido como líder del Partido Comunista Chino en noviembre de 2012. Inmediatamente, el 22 de marzo de 2013, el nuevo presidente de China se trasladó a Rusia en su primer viaje al extranjero desde que asumió. La agenda con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, contemplaba temas referentes a los recursos de petróleo y gas, así como a proyecto de ductos para vincular los extensos campos de gas de Rusia con China[4]. Una nueva alianza estratégica comenzaba entre China y Rusia.
Tal como lo expresa la profesora Brito, es con la estrategia implementada por el tándem Kissinger-Nixon que China puede acercarse a América Latina pero más aún a partir de la asunción de Xi Jinping, quien procura instalar a su país como gran potencia mundial, para lo cual propuso la Iniciativa Franja y Ruta que, obviamente, también incluye a nuestra región.
Si se comparan los aportes que puede brindar el modelo de desarrollo que propone China frente al que tradicionalmente ha propuesto Estados Unidos, quizás puedan apreciarse algunos beneficios pero, de ninguna manera puede considerarse tan positiva la visión que expone la profesora Brito.
América Latina y el Caribe, tras su proceso independentista, han sufrido el accionar del imperialismo británico y del imperialismo estadounidense y no ha logrado con éxito encontrar su propio modelo de desarrollo. En los comienzos del siglo XXI la expansión de China obedece a las mismas necesidades que tuvieron sus predecesores: explotación de recursos naturales, adquisición de empresas, instalación de empresas de servicios y escaso o nulo desarrollo industrial.
Cabe recordar que la geopolítica llegó a su máxima expresión con Karl Haushofer (1869-1946) quien no aceptó la “mutilación” que había sufrido Alemania con su derrota en 1918 y desarrolló la teoría del Lebensraum o del “espacio vital” para albergar y alimentar a la —entonces— creciente población alemana. Se trataba de una concepción imperialista que ponía fin a la idea de las fronteras como líneas rígidas para concebirlas como “organismos vivos que se extienden y se contraen, del mismo modo que la piel y otros órganos protectores del cuerpo humano”[5]. Asociada al nazismo la geopolítica como ciencia cayó en desgracia y fue considerada un tema tabú. Sin embargo, siguió siendo utilizada por las mismas potencias que la proscribieron.
Lo que ha hecho Estados Unidos con sus guerras inventadas ha sido la implementación del Lebensraum para apropiarse de los recursos que precisaba para sostener su propio desarrollo. A diferencia de Estados Unidos, China implementa una política de desarrollo que se muestra como socia de los demás países, como lo hace en África y América Latina, pero en el fondo es la ejecución de la teoría del Lebensraum en forma pacífica. La compra de empresas por parte de compañías chinas, como lo demuestra el Mutún en Bolivia o Sierra Grande en Argentina, por citar unos pocos ejemplos, no implicó un desarrollo de las compañías adquiridas sino, todo lo contrario, su paralización. Del mismo modo habrá que recordar que también vinieron obreros chinos para construir la base del Espacio Lejano de China en Neuquén. La depredación de las riquezas ictícolas en Asia y en el Atlántico Sur por parte de las enormes flotas pesqueras chinas, es otro ejemplo.
La relación entre nuestra región y China debe darse en el marco de un beneficio mutuo, que no se limiten a la venta de empresas que luego quedarán paralizadas y/o a la exportación de productos primarios a cambio de la importación de productos manufacturados. Este tipo de intercambios ya lo conocemos y con el tiempo los resultados para las respectivas poblaciones serán los mismos que hemos venido experimentando en la región desde hace largas décadas: desindustrialización, desempleo y pobreza.
* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.
Referencias
[1] Gisela Brito. “La política exterior China y su proyección hacia América Latina y el Caribe en el siglo XXI. Imaginarios y representaciones geopolíticas”. Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder, Universidad Complutense de Madrid, vol. 9, 2018, p. 63-85.
[2] Henry Kissinger. China. Buenos Aires: Debate, 2012, p. 126.
[3] Ibíd., p. 336.
[4] Marcelo Javier de los Reyes. “La cooperación Sino-Rusa en el Lejano Oriente Ruso”. Anuario del CEID 2018, https://saeeg.org/wp-content/uploads/2019/04/CEID-ANUARIO-2018.pdf
[5] Ratzel, Kjellen, Mackinder, Haushofer, Hillon, Weigert, Spykman. Antología geopolítica. Buenos Aires: Pleamar, 1975, p. 92.
©2020-saeeg®