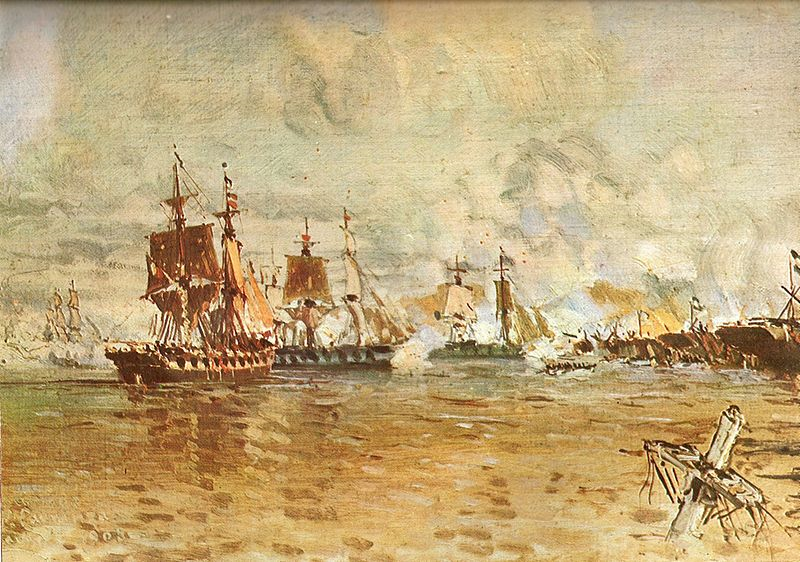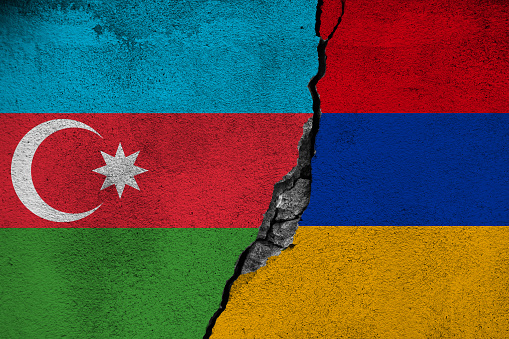Giancarlo Elia Valori*

América Latina —y sus países centrales, a saber, Brasil, Argentina y México— se ha convertido en una región de alto valor estratégico mundial debido a su vasto territorio, abundantes recursos, gran desarrollo económico, posición geográfica única y activo papel en la gobernanza global y regional.
Factores como la historia, la geografía y la realidad, combinados con la complejidad de las lógicas políticas internas de la región, han convertido una vez más a América Latina en un lugar donde las grandes potencias prestan atención y juegan sus juegos.
La cooperación de América Latina con las potencias “externas” se ha vuelto cada vez más estrecha, lo que ha dado lugar a sospechas infundadas y provocaciones maliciosas entre los países de la región en cuestión. Lo que molesta a los “demócratas” y a los “liberales” es la presencia en la zona de países sin un pasado colonialista y explotador.
Históricamente, América Latina y el Caribe fueron el lugar codiciado de varias fuerzas occidentales. Desde la independencia de los países latinoamericanos, e incluso hoy, grandes países dentro y fuera de la región han competido en este ámbito.
La complejidad y la incertidumbre de la actual situación política y económica mundial en América Latina están detrás de la competencia entre las principales potencias en geopolítica y las relaciones internacionales.
Las vastas tierras y recursos de América Latina están vinculados a la seguridad alimentaria mundial, al suministro de productos agrícolas y ganaderos y a la seguridad energética. Es un importante “proveedor de productos” que no se puede descuidar.
América Latina tiene una enorme superficie de más de 20 millones de kilómetros cuadrados, que abarca cuatro subregiones de América del Norte (México), el Caribe, América Central y América del Sur, con 33 países independientes y algunas regiones que aún no son independientes, ya que están ligadas a la carga del viejo mundo liberal-colonialista.
América Latina está bendecida con condiciones naturales favorables. Por ejemplo, se ha convertido en un conocido “granero” y “proveedor de carne” debido a su fértil tierra cultivable y abundantes pastos. Es un área importante para la producción de otros bienes agrícolas y ganaderos. Al mismo tiempo, otros países de la región tienen enormes reservas de recursos naturales como petróleo y gas, mineral de hierro, cobre y bosques, y se han convertido en importantes proveedores mundiales de materiales estratégicos.
En segundo lugar, la región latinoamericana tiene un nivel relativamente alto de desarrollo económico y ha reunido a una serie de importantes economías emergentes, un importante mercado mundial que no puede ser ignorado.
La región latinoamericana desempeña un papel importante en la economía mundial. Brasil y México no sólo son las dos economías más grandes de América Latina, sino también se encuentran entre las 15 principales de la economía mundial.
Al mismo tiempo, cálculos recientes sobre 183 países (regiones) con datos completos del Banco Mundial y estudios conexos muestran que el grupo formado por Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, etc., ha entrado en el ranking de los “30 mercados emergentes” (E30) en todo el mundo. Según las estadísticas del Banco Mundial, el producto interno bruto (PIB) de América Latina en 2018 fue de unos 5,78 billones de dólares y el PIB per cápita superó los 9.000 dólares. Con la excepción de algunos, la mayoría de los países de América Latina son de ingresos medios y algunos han entrado en el ranking de altos ingresos.
Por lo tanto, América Latina se ha convertido en un gran mercado de consumo que no puede ser ignorado debido a su nivel relativamente alto de desarrollo económico, alto ingreso per cápita y una población de más de 640 millones de personas.
De hecho, América Latina, como región con un alto grado de libertad económica y apertura comercial, ha estado estrechamente relacionada con las economías de otras regiones del mundo a través de diversos acuerdos, iniciativas y mecanismos de libre comercio, bilaterales y multilaterales.
En tercer lugar, la posición geográfica única de América Latina tiene un impacto significativo en el comercio mundial, el transporte marítimo y el cambio climático.
América Latina está situada entre dos océanos. Algunos países limitan con el Pacífico, con el Atlántico, o incluso están bañados por ambos océanos. Esta posición especial otorga a la región latinoamericana la ventaja geográfica de lograr una “cooperación transpacífica” con la región asiática o construir un vínculo de “cooperación transatlántica” con la región europea. Gracias al canal de Panamá, es el centro fundamental para el comercio mundial.
Además de su relevancia estratégica para la seguridad alimentaria y la producción de energía limpia, la selva amazónica, conocida como uno de los “pulmones de la Tierra”, tiene una superficie de más de seis millones de kilómetros cuadrados, que representa alrededor del 50% de la selva tropical mundial. El 20% de la superficie forestal mundial y los vastos recursos que cubren nueve países de América Latina se han convertido en uno de los factores más importantes que influyen en el cambio climático mundial.
Por último, como actor activo en el ámbito político y económico internacional y regional, América Latina es una nueva fuerza decisiva que no puede ser descuidada en el campo de la gobernanza global y regional.
En primer lugar, como miembros de organizaciones como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los principales países latinoamericanos participan y son creadores de normas internacionales.
Además, estos países deben ser considerados desde otros aspectos y puntos de vista del multilateralismo.
Los principales países latinoamericanos, particularmente las potencias regionales, como Brasil, México y Argentina, son miembros del G20. Brasil pertenece tanto al BRICS como a BASIC. México, Chile y Perú están dentro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). México, Perú y Chile son miembros del Acuerdo Integral y Progresista para la Asociación Transpacífico (CPTPP), mientras que México y Chile son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Están desempeñando un papel insustituible en la respuesta a la crisis económica y en la promoción de la reforma de los mecanismos de gobernanza mundial; en la promoción de la celebración de importantes acuerdos sobre el cambio climático mundial; en el avance de la cooperación económica entre las distintas regiones; en el liderazgo de la “cooperación Sur-Sur” entre los países en desarrollo y en la celebración de un diálogo sobre las principales cuestiones actuales (oposición al unilateralismo, proteccionismo, protección del multilateralismo, etc.).
También hay que decir que los países latinoamericanos naturalmente también están activos en organizaciones e instituciones regionales —como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), etc.—, para poder participar directamente y tratar de oponerse al hegemonismo estadounidense.
Dentro de la región latinoamericana, estos países iniciaron primero un proceso de cooperación e integración y más tarde establecieron varias organizaciones subregionales —como el Mercosur (Mercado Común del Sur-Mercado Comum do Sul) y la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Chile y Perú— para cooperar con otras regiones del mundo y sacudirse de la desafortunada definición de “patio trasero de América”.
Ubicados en el hemisferio occidental, donde la conocida superpotencia está presente, los países latinoamericanos han estado profundamente influenciados por los Estados Unidos en la política, la economía, la sociedad y la cultura.
En 1823, los Estados Unidos apoyaron la Doctrina Monroe y expulsaron a los países europeos de América Latina con el lema “América para los americanos”, convirtiéndose así en los maestros del hemisferio occidental.
La Doctrina Monroe también se convirtió en un pretexto para que los Estados Unidos interfirieran en los asuntos internos y la diplomacia de los países latinoamericanos.
En 2013, 190 años después de la declaración antes mencionada, los Estados Unidos declararon públicamente que la era de la Doctrina Monroe había terminado y enfatizaron la relación en igualdad de condiciones y la responsabilidad compartida entre los Estados Unidos y América Latina.
Sin embargo, la actual política latinoamericana demuestra una vez más que el fin de la llamada era de la “Doctrina Monroe” no es más que un mito.
* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. El Señor Valori ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.
Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.
©2021-saeeg®